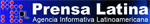Un mal difícil de erradicar, pero con solución
|
Source: . Published on Sat, 2012-01-28 07:34
Por Cira Rodríguez César* La Habana (PL) La violencia, presente en todos los países suramericanos en mayor o menores cifras es; al lado de la pobreza, el desempleo, la corrupción y la desigualdad, uno de los grandes problemas y preocupaciones de la región. Otros exclusivos trasmitidos: Reconquista de derechos civiles en Nicaragua, el caso de la propiedad El promedio de Suramérica es de 26 y, al mirar los casos nacionales, la región es tan diversa y heterogénea como en otras dimensiones. Sin embargo, si a los homicidios se les suma la mortalidad estimada a consecuencia de guerras y de suicidios, entonces América Latina se sitúa por debajo del promedio mundial. En efecto, algunos países exponen cifras muy altas, por encima de la media regional y mundial; otros muestran índices muy bajos como Chile, Costa Rica, Uruguay y Cuba, en contraste con el Caribe, Colombia, El Salvador, Brasil y Venezuela. Sin excepción, en todas las agendas de los gobernantes están presentes vías para enfrentarlas y disminuirlas; sin embargo, el tratamiento a las causas que la generan aún muestran un débil enfrentamiento a pesar de las políticas y programas para combatirla. En su indagación, Pensamiento Iberoamericano reveló que en la región están presentes la violencia criminal y otras conductas de ese tipo con víctimas o sin ellas, como el soborno y la corrupción, caracterizadas por la intencionalidad -o sea el hacer daño a otra persona-, con el homicidio como su manifestación más extrema. A partir de esos elementos ratificó que en América Latina prevalece la violencia interpersonal, identificada por los homicidios, y no la autodirigida (suicidios) o la colectiva (guerras, terrorismo). De ahí que partes oficiales y reportes de prensa ratifiquen que en la década actual la tendencia al aumento de la violencia es menos clara: entre 2000 y 2009, la muerte por homicidio siguió en aumento en algunos países, como El Salvador y Guatemala, pero disminuyó en otros, incluyendo a Colombia, Honduras y Argentina. MÚLTIPLES CAUSAS COINCIDEN EN UN MISMO MAL La violencia genera más violencia debido a una cadena de factores sociales y económicos que la favorecen en las naciones suramericanas, con un gran peso en el aumento de la desigualdad, el crecimiento de los mercados de armas y drogas asociados con la globalización y el crimen organizado. No obstante, una combinación entre el repunte económico de la región y acciones gubernamentales puntuales han reducido en la década actual las tasas de homicidios de algunos países. Hay también componentes situacionales que desencadenan violencia como los relacionados con el deterioro del medio ambiente y la presencia de la cultura autoritaria o machista, todavía imperante en muchos países o comunidades que consideran el dominio del hombre en el hogar y la violencia contra la mujer como un rasgo masculino aceptable. Recientemente especialistas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) consideraron que la violencia y la desigualdad son causa y consecuencia de la pobreza, la inseguridad y el subdesarrollo, a la vez que limitan la democracia y la libertad, y reducen la calidad de vida de los habitantes de la región. Para la CEPAL la creciente pobreza en Latinoamérica preocupa por lo que la protección de los derechos humanos, la promoción de oportunidades económicas, el fomento al sistema judicial y el poderío de la ley son pilares fundamentales para crear sociedades más justas, seguras y prósperas. "Los países con grandes desigualdades de ingresos tienen más probabilidades de ser afectados por delitos violentos que las sociedades más igualitarias". "Al contrario, el crecimiento económico, una mejor distribución del ingreso y una mayor transparencia contribuyen a evitar la violencia", afirmó la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. "La seguridad de la ciudadanía nunca se alcanzará sin atención a los derechos humanos, sin oportunidad económica y sin sistemas democráticos que estén constantemente siendo fortalecidos", recalcó. LOS COSTOS DE LA VIOLENCIA En el plano microeconómico, reduce la formación de capital humano, porque induce a algunos individuos a desarrollar habilidades criminales, en vez de educativas; y también disuade a algunas personas a estudiar de noche por miedo al crimen violento. En el plano macroeconómico, reduce la inversión extranjera y la nacional; y puede disminuir el ahorro nacional si la gente tiene menos confianza en las posibilidades de crecimiento futuro del país. Adicionalmente, su control requiere cuantiosos recursos (incluyendo gastos en los sistemas policiales y judiciales, y la provisión de servicios sociales, entre ellos médicos, preventivos y educativos) que podrían ser usados para otros propósitos. Sin contar el dolor y el sufrimiento, la pérdida de productividad y calidad de vida, limita y reduce las opciones para el desempeño y el mejor desarrollo del ser humano. De acuerdo con la revista Pensamiento Iberoamericano no existen cálculos comprensivos sobre los costos directos asociados con la violencia en países latinoamericanos; pero si considera que son elevados, aunque un poco menores que en los países industrializados. Por ejemplo, en Brasil se ha estimado entre un tres y un cinco por ciento del Producto Interno Bruto al año, según el Banco Mundial, mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo ha calculado que el costo en América Latina fluctúa entre el dos y el cinco por ciento. RETOS Y FUTURO PARA COMBATIRLA Para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sin atacar los factores que construyen el contexto y la base para la violencia y el crimen no se lograrán progresos en el desarrollo humano sostenible en la región. Esta institución reitera que la inequidad y polarización económico-social, la urbanización; la pobreza y marginación; la informalidad y el desempleo, la ausencia del Estado y la debilidad de sus instituciones; y las políticas represivas que criminalizan a la pobreza y a los jóvenes aumentan la violencia. Si no se resuelven aspectos esenciales para la vida de las personas: educación, salud, vivienda y trabajo decente, la polarización continuará y con ella se reproducirán las condiciones para el desarrollo de una cultura de exclusión. Muchas de las políticas públicas aplicadas para combatir la violencia y la criminalidad lo que hacen es reprimir el delito, atacar la delincuencia, pero con ello no se atacan las diferentes causas que lo generan. Sin embargo, casos como el de Brasil, donde cada año se producen más de 40 mil asesinatos, demuestran todo lo contrario. Allí, desde el 2007 se desarrolla el Programa Nacional de Seguridad con Ciudadanía, con una inversión de unos tres mil 300 millones de dólares en las áreas mas violentas del país. Junto a la lucha contra el hambre, el gobierno brasileño emprendió un programa de 94 medidas, con prioridad para los jóvenes, a fin de "enfrentar y vencer la geografía de la violencia y la criminalidad", según el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Brasil no estaba en guerra, pero los indicadores de muertes violentas en sus principales centros urbanos eran similares a los de países en conflicto armado, de acuerdo con un informe de la ONG Social Watch, que lo consideró uno de los países más violentos del mundo. Similar empeño ha demostrado Venezuela con las misiones y programas sociales emprendidos por el gobierno bolivariano de Hugo Chávez. Misión Barrio Adentro, Robinson, Vivienda Venezuela, Saber y Trabajo, cuyo principal objetivo es la inclusión e incorporación de los sectores más pobres a la educación, la salud, la cultura, el deporte, el trabajo y la calidad de vida, equivalen a distanciar al hombre de acciones delictivas y violentas. Tales ejemplos demuestran que es esencial mirar las causas junto con las manifestaciones que posibilitan su desarrollo, por lo que los estados deben destinar cada vez mayores recursos para prevenir, atenuar y reprimir la violencia en todas sus manifestaciones. Concertar políticas públicas nacionales e internacionales para reducirla y fomentar sociedades más inclusivas y democráticas es esencial para la estabilidad, la cooperación, la cohesión social y el bienestar humano. * Periodista de la Redacción Sur de Prensa Latina. |