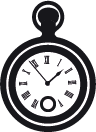La crisis de Europa y el futuro del capitalismo
|
Source: . Published on Thu, 2011-07-28 07:52
Mario Rapoport Aun con todas sus limitaciones, el capitalismo social europeo, tanto del tipo renano como escandinavo, parecía en general preferible al estadounidense, Especialmente en lo que hace a la cohesión social, las relaciones laborales, la salud pública, la educación, la calidad de vida y la seguridad. Hace muy pocos años, Jeremy Rifkin afirmaba, en su libro The European dream, que el ideal europeo de “trabajar para vivir” empezaba a sustituir al sueño orteamericano, donde “vivir para trabajar” era, y es, cada vez más duro. Pero, en los últimos tiempos, el modelo social europeo funciona bastante mal, y los mecanismos de solidaridad que constituían la base de su éxito se han debilitado. La crisis puso al descubierto las enormes diferencias estructurales entre los países, especialmente entre los miembros de la eurozona, que fueron disimuladas por mucho tiempo con las transferencias de los más desarrollados hacia los menos, y con grandes préstamos. Éstos, a su vez, generaron grandes deudas en los sectores público y privado de la eriferia europea, que están hoy al borde del default masivo. También tambalea la supervivencia y amplitud de la moneda común, el euro; están en cuestión los acuerdos de libre movimiento transfronterizo de las personas; mientras, el malestar de la población crece en toda la Unión. En los mal llamados PIGS, planes de ajuste brutales agudizan la recesión y el desempleo, y prometen largos años de penurias para “pagar los costos de la fiesta pasada”. Pero los países más avanzados también sufren la contracción de los mercados estadounidenses y europeo, su desempleo es elevado, sus bancos ahora deben asumir, aunquemuy parcialmente y a desgano, la responsabilidad de haber concedido préstamos a la ligera, conformando todo esto un terreno propicio para cualquier cosa menos la solidaridad. Esta debacle se incubó sordamente desde el fin de la Guerra Fría, cuando comenzó a resquebrajarse el equilibrio relativo entre las fuerzas de los principales Estados miembros, la solidaridad entre estos países y la existencia de Estados que disfrutan de un grado razonable de cohesión nacional y social. Un trabajo reciente de Viktor Sukup, titulado L'Union européenne, la crise et les puissances émergentes, afirma que estos equilibrios se desbalancearon a partir de la reunificación de Alemania y de la crisis del euro, poniendo de manifiesto un desequilibrio franco-alemán creciente, y el ascenso de fuerzas centrífugas en diversos países que luego de la disolución de la URSS encontraron en su adhesión a la UE un espacio más o menos protegido en la ola globalizadora. Toda esta construcción ahora está en peligro. Como es sabido, dice Sukup, a la implosión del bloque soviético siguió la reorganización de Europa continental. Alemania reunificada, que trasladó su capital a Berlín, cerca de Polonia, se convirtió no sólo en el centro geográfico de la Unión Europea, sino también en la potencia económica dominante, la de mayor competitividad (a costa del empobrecimiento de su fuerza laboral, dato que la mayoría de los comentaristas omite, y que el informe 2010 del European Social Watch describe en detalle), y líder de las exportaciones mundiales hasta 2010, hoy disputa este puesto con China. En realidad, la salida exportadora fue consecuencia de la austeridad fiscal y salarial: la economía alemana se volcó radicalmente hacia la exportación, debido al estancamiento del consumo interno. Todo este proceso, más el impacto de la globalización, dieronpor tierra con los equilibrios previos no sólo en Alemania, cuyo tablero político y tal vez su “vocación europeizante” están en plena ebullición, sino también en toda Europa. La debilidad, ahora evidente, de la unión monetaria, sin una coordinación fina de las políticas fiscales y monetarias de sus miembros, desembocó en una crisis sin precedentes. Lejos de asemejarse, por acción de los mercados y por virtud de la moneda única, los países se diferenciaron cada vez más unos de otros, en los costos y en la productividad. Las burbujas especulativas, alimentadas por tasas de interés demasiado bajas y los flujos de capitales de países ricos hacia la periferia, encendieron la pólvora. En combinación con la crisis de la economía mundial, esta debacle corre el riesgo de destruir los fundamentos mismos de la construcción europea. Es inevitable trazar un paralelo entre la crisis del euro y la de la convertibilidad: para los países periféricos de menor productividad relativa, es ilusorio y perjudicial tener la misma moneda que los más desarrollados, pero, como ocurrió en la Argentina de 2001-2002, la salida no es fácil. Teóricamente, un euro sólido debería representar una ventaja para todos, incluso para Alemania, cuyo éxito está ligado al de sus socios europeos. “Salvar” a Grecia, Irlanda y Portugal, incluso Italia, en beneficio de los bancos pero en detrimento de las personas y empresas, al menos las que dependen del mercado interno, es probablemente más barato que tener que rescatar mañana a sus propios bancos de la quiebra de estos países, de los que ellos serían las primeras víctimas. Ésta fue la misma lógica del Plan Brady, que pergeñó el secretario del Tesoro estadounidense para “salvar” a las economías periféricas endeudadas en los años ’70, cambiando deuda soberana en situación irregular, que cargaba pérdidas sobre el balance de los bancos prestamistas, por bonos diseminados entre multitud de tenedores, que podían, además, utilizarse en condiciones ventajosas para comprar activos estatales privatizados. Por otra parte, si el euro fuera sustituido por un nuevo marco fuertemente revaluado, Alemania perdería automáticamente buena parte de su competitividad, a pesar de toda su eficiencia industrial y su disciplina financiera. En lugar de la “Alemania europea”, deseada por los promotores del Tratado de Maastricht, que el euro debería garantizar para siempre, se corre el riesgo de arribar a una “Europa alemana”, o de llegar a una desintegración, que seguramente iría más allá de la dimensión monetaria. ¿Adónde lleva todo este proceso? Los salvamentos financieros, como el reciente de Grecia, sólo ganan tiempo, pero no resuelven los desequilibrios fundamentales ni logran aplacar la indignación de la mayoría de los europeos. Es evidente que se necesitan reformas de fondo, pero, ¿cuáles? La Organización Internacional del Trabajo afirma que frente a una “globalización desequilibrada”, es necesario procurar “una mundialización de fuerte dimensión social”, y poner fin a un “reparto desigual de los frutos del crecimiento, que erosiona la cohesión social” y que ha agravado fuertemente las desigualdades en los últimos treinta años. Para esto, dice la OIT, en su Conferencia Internacional 2011, es necesario impedir que el sector financiero, cuya participación en los beneficios totales pasó del 25% en los ’80 a 45% en 2007, siga estrangulando a la economía real, y pasen a estar al servicio de ésta, reforzando las inversiones productivas respetando los principios de equidad, siguiendo políticas económicas sanas y una fiscalidad progresiva. En esta misma línea, un documento del Parlamento europeo afirma “si hacemos lo que es necesario, podremos ver surgir un nuevo sistema mundial que ofrezca una mayor integración, estabilidad y bienestar para los hombres y el ecosistema. Si no, corremos el riesgo de caer en un mundo multipolar empobrecido y violento de sociedades en conflicto, que se combaten mutuamente para sobrevivir en un desastre planetario que se profundiza.” El sendero ha llegado a una bifurcación insoslayable, de la que depende hasta la propia supervivencia del sistema.
Tags: |