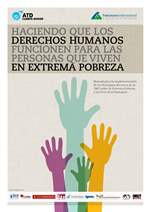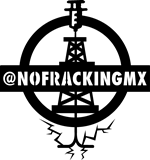Published on Tue, 2016-05-24 00:00
DECA Equipo Pueblo, A.C. como punto focal de Social Watch en México, presenta la experiencia de Social Watch y las recomendaciones desde el Espacio de articulación de sociedad civil para el seguimiento de la Agenda 2030 en el evento Día nacional: Implementando la Agenda 2030 con perspectiva de inclusión social y económica" convocado por la Cancillería mexicana previo al trigésimo sexto período de sesiones de la CEPAL que se celebra en México del 23 al 27 de mayo de 2016. El panel "Lecciones aprendidas de los ODM y nuevos retos para la generación de datos desagregados sobre la medición de los ODS" tuvo como mensaje central la incorporación del enfoque de derechos humanos en la implementación, medición y evaluación de la nueva agenda de desarrollo mundial y mecanismos institucionalizados de seguimiento participativo a nivel nacional. » |
Published on Tue, 2016-05-10 17:21
Un índice de desempeño ambiental (Environmental Performance Index, EPI), que será lanzado el 9 de mayo en las Naciones Unidas, pretende alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero en realidad esconde el impacto de los patrones de consumo y producción insostenibles en el Norte, así como las contribuciones del Hemisferio Sur para el logro de los objetivos acordados internacionalmente. El EPI (se encuentra disponible aquí en inglés), ahora en su 10ª edición, fue creado por el Centro Yale de Derecho y Política Ambiental en colaboración con el Foro Económico Mundial (Davos). |
Published on Fri, 2016-05-06 11:53
Los Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos es el primer texto internacional que reconoce los obstáculos existentes que impiden a las familias que viven en situación de extrema pobreza acceder y disfrutar de sus derechos. La adopción de los Principios Rectores por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos en 2012 constituye una victoria significativa en la lucha por la erradicación de la miseria, reconoce que la extrema pobreza no es simplemente una cuestión de falta de recursos sino una cuestión de derechos. Los principios rectores identifican explícitamente las dinámicas que los gobiernos y actores involucrados deberían emprender para garantizar que toda persona pueda disfrutar de sus derechos y que la miseria sea erradicada. |
Published on Fri, 2016-03-18 14:39
La Alianza Mexicana contra el Fracking responde a decisión de la CNH y la ASEA de entregar permisos para pozos en la Sierra Norte de Tamaulipas y los alrededores de Poza Rica, Veracruz. Además exige al gobierno federal abandonar técnicas de extracción dañinas y transitar hacía una economía libre de hidrocarburos Las 43 organizaciones integrantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF), representativas de territorios en once estados de la República Mexicana, emitieron un pronunciamiento en rechazo a la decisión del pasado mes de febrero, por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), avalada por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente en el Sector Hidrocarburos (ASEA), de entregar a la empresa productiva del estado, Petróleos Mexicanos, los permisos necesarios para la apertura de tres campos exploratorios donde se pretende hacer uso de la técnica de la fractura hidráulica. » |
Published on Fri, 2016-03-18 14:19
La Plataforma 2015 y más presenta el Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo (ICPD), una innovadora herramienta para medir el progreso de los países de forma alternativa a las medidas basadas en el crecimiento económico. El ICPD supera la limitada visión que ofrecen medidores como el PIB y propone un completo análisis de 133 países, a partir del análisis de sus políticas públicas y su impacto en el bienestar de la ciudadanía y del planeta a escala local y mundial. » |